 Esta semana se celebró el Día Internacional del Libro que, esencialmente, es un homenaje a la lectura hecho por quienes no leen (ja, ja). Porque quienes leemos no necesitamos un Día del Libro: todos los días son Día del Libro. Es más, para los más bibliófilos como su servilleta, un día sin libro es un día incompleto, mermado, amputado. Una parodia de día.
Esta semana se celebró el Día Internacional del Libro que, esencialmente, es un homenaje a la lectura hecho por quienes no leen (ja, ja). Porque quienes leemos no necesitamos un Día del Libro: todos los días son Día del Libro. Es más, para los más bibliófilos como su servilleta, un día sin libro es un día incompleto, mermado, amputado. Una parodia de día.
Mi Romance con los Libros
Según la historia familiar, mi romance con los libros inició mucho antes de que yo aprendiera a descifrar esas huellas que -Salvador Lona dixit– dejan los pensamientos al pasar y que mucho después me enteré se llamaban letras. Poco importaba no saber leer: un libro era ya en aquel entonces una invitación a la aventura.
Y pocas cosas he deseado yo en mi vida con la intensidad que deseé ser uno de esos Iniciados que eran capaces de abrir aquellos humildes rectángulos de papel y conjurar como por arte de magia decenas de increíbles aventuras.
Como Aladino con su lámpara me sentaba yo en un rincón a sobar el libro y probar si yo también podía hacer magia. Y un día -no por cierto sobando el libro, no se emocionen maestros de Oaxaca- Eureka! Como en un telar, las letras comenzaron a caer en su sitio formando palabras, las palabras se fueron enhebrando en frases y las frases hilvanando historias.
Empecé con las caricaturas dominicales: “El Fantasma”, “Henry” (que tenía la ventaja de ser mudo) y “Educando a Papá”. Y al poco me gradué a los cómics -Batman, Archi, Asterix- que guardaba bajo mi cama y bajo de pena de excomunión a todo el que los tocara sin mi permiso escrito y por duplicado.
Luego vino una feliz enfermedad de esas que te mantienen en cama y mis dos primeros libros “adultos” (o sea con poquitos  “monitos”): la biografía de Alejandro Magno y “Los últimos días de Pompeya” de aquella magnífica colección de Editorial Bruguera. (Mismos que les pongo aquí al lado para que se acuerden y vean que aún conservo como si fuera el certificado de una significativa graduación personal).
“monitos”): la biografía de Alejandro Magno y “Los últimos días de Pompeya” de aquella magnífica colección de Editorial Bruguera. (Mismos que les pongo aquí al lado para que se acuerden y vean que aún conservo como si fuera el certificado de una significativa graduación personal).
Desde ese día no ha habido en mi firmamento vital estrella más fija y constante que un libro (o más bien muchos, porque como dijo Tomás de Aquino: “Cuídate del hombre de un solo libro”).
¿Qué es un libro?
Un libro: 50 gramos de papel o 4 megabytes de memoria. Físico o electrónico. En audio. El formato importa lo mismo que la envoltura de un dulce. Lo de adentro es lo que se saborea: las ideas, las historias, los conceptos, los poemas, las plegarias, los mitos, los mundos reales o imaginarios, las quimeras…
Un libro es el depósito de la experiencia del bípedo implume sobre la Tierra. Al menos 30 siglos de sabiduría y de estupidez humana al alcance de la mano (o del ojo). De sus páginas saltan mitos y dioses, héroes y villanos, teorías, conceptos, filosofías. Vidas transidas de odios, rencores y amores.
Un libro es una máquina de tiempo que nos permite trabar amistad con los muertos (mi compadre Ari!) o compartir la sobremesa con personas interesantes que no conocemos (Gandhi).
 Es un extraordinario vehículo virtual que nos regala la experiencia de haber estado donde no estuvimos convirtiéndose en lomo de camello para cabalgar (camellar?) en las dunas del desierto junto a Lawrence de Arabia; o es la helada cabina de un aeroplano que nos lleva a entregar el correo postal al lado de Saint Exupéry; el asfixiante submarino ruso en plena Guerra Fría; o el bólido supersónico en LeMans; o la cápsula espacial orbitando la Tierra. O, en su más humilde versión, “Dodge” patas en los caminos de tierra india peregrinando hasta el Gran Buda de Kamakura.
Es un extraordinario vehículo virtual que nos regala la experiencia de haber estado donde no estuvimos convirtiéndose en lomo de camello para cabalgar (camellar?) en las dunas del desierto junto a Lawrence de Arabia; o es la helada cabina de un aeroplano que nos lleva a entregar el correo postal al lado de Saint Exupéry; el asfixiante submarino ruso en plena Guerra Fría; o el bólido supersónico en LeMans; o la cápsula espacial orbitando la Tierra. O, en su más humilde versión, “Dodge” patas en los caminos de tierra india peregrinando hasta el Gran Buda de Kamakura.
Sucedáneo de experiencia personal nos lleva, cual alfombra mágica, a donde no hemos estado, ni estaremos, ni podremos estar jamás, dándole elasticidad a nuestra mente, ensanchando los muros de nuestro mundo. Un libro nos lleva a vivir mil reencarnaciones: ya como soldado de Alejandro Magno, ya como explorador de los polos, corresponsal de guerra, rescatador de animales en la Sabana africana o místico del Islam.
Un libro también cumple la función de maestro, chamán, guía espiritual. Nos volvemos a los libros cuando tenemos una enfermedad, cuando nos sentimos brutos (most of the time) o nos han roto el corazón. Con los libros intentamos comprender los movimientos de los Planetas y nuestro lugar en el mundo; o buscamos comprender mejor a nuestro hijo, conyúge o perro (no necesariamente en ese orden).
Un libro no engorda…estira y da profundidad a esos 33o cm cúbicos de materia gris que tenemos entre ceja y oreja.
Y digan lo que digan los amantes de Hollywood, el libro siempre será mejor que la película, porque el libro no es mera recepción pasiva de imágenes, sino un cómplice activo de la imaginación (aka “la loca de la casa”, me susurra Borges en la oreja).
Los libros y la moderación
Por todo lo anterior, los libros figuran en mi personal ABC como el invento del milenio. Un invento que nos hace humanos por el simple hecho de dejarnos a medio camino entre la omnisciencia divina y la feliz ignorancia de las bestias.
Un invento que -como todo lo humano- es mejor usar con moderación. Porque nada más pernicioso que confundir la cultura  con el índice de lectura. Leer mucho, decía Einstein, puede ser sinónimo de pereza mental. Leer poco también.
con el índice de lectura. Leer mucho, decía Einstein, puede ser sinónimo de pereza mental. Leer poco también.
Y es que los libros son como la comida: necesitamos variar la dieta, ser omnívoros intelectuales o correr el riesgo de ser desnutridos. Pero también es cierto que ingerir sin dar tiempo para digerir nos hace obsesos mentales (o, lo que es lo mismo, vacas sagradas de la academia mexicana).
No se trata, decía Ortega y Gasset de tener la cabeza bien llena, sino bien amueblada.
Se necesita saber elegir platillos y se necesita tiempo para degustar y digerir lo leído. Para incorporarlo (de in-corpore) a nuestro quehacer cotidiano y -como decían los Antiguos- hacerlo cuerpo, hacerlo vida.
Leer para vivir y no viceversa.
Por eso, creo yo, más que un Día Internacional del Libro necesitamos un Día Internacional del Pensamiento, un día para digerir lo mucho o poco que hayamos leído (porque hasta donde yo sé, todavía no se inventa el Mylanta intelectual que haga innecesario masticar bien las ideas para que nos nutran el alma).



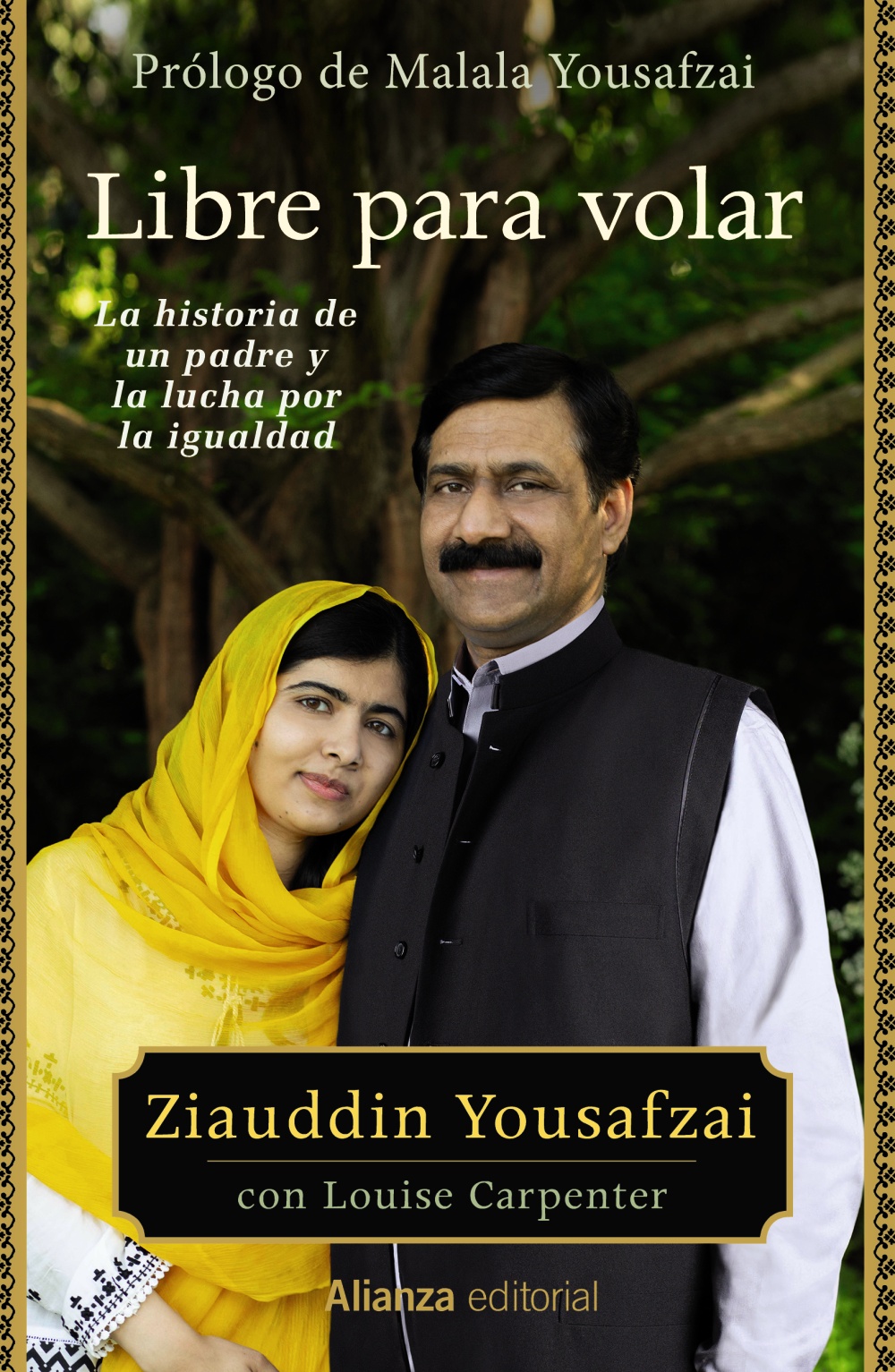
Replica a Amalia Levy Cancelar respuesta